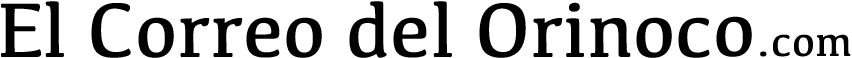Cuando Michu me llamó para decirme: «Estoy encerrada en una tumba, creo que me voy a morir, ayúdame», mi reacción inmediata fue llamar al 112. Los servicios de emergencia en Madrid tienen cómo detectar la localización de un teléfono móvil, yo no.
Michu es venezolana y periodista, llegó a España en febrero de 2018 huyendo de las amenazas y el acoso al que están siendo sometidos los trabajadores de la prensa en Venezuela. Perseguida, robada y agredida por los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo, durante y después de las protestas de 2017, nunca se imaginó que huyendo de la muerte, se encontraría literalmente frente a ella una invernal pero soleada mañana de domingo madrileña.
«Estoy herida en la cabeza, estoy sangrando» escuché al otro lado del teléfono cuando me disponía a ir a un evento en la Puerta del Sol. Y le pregunté: «¿Pero dónde?» Y sólo alcanzó a decirme: «Cerca del Palacio del Hielo». Intenté tranquilizarla y, sin más datos, llamé al teléfono de emergencia y desvié mi ruta, sin saber muy bien a dónde. Lo siguiente que supe fue que los bomberos la estaban buscando, pero no daban con la fosa: «Dígale que grite, que nos haga una señal, es que no la encontramos», me dijeron cuando me llamaron para pedirme que la llamara a ver si a mí me cogia el teléfono, mientras yo circulaba, perdida, por Madrid.
La tumba
Michu estaba metida en un frío, húmedo, oscuro y profundo sepulcro del cementerio municipal de Canillas, una zona del distrito de Hortaleza, al norte de la ciudad de Madrid. Intentó gritar, pero nadie la escuchó. Era la hora de la comida. Cuando yo llegué, ya la habían rescatado. Los nervios me impedían dar con el lugar, que descubrí al divisar las sirenas de un camión de bomberos, dos ambulancias del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) y tres coches de policía municipal. Aparqué como pude y corrí a verla, pero los policías me lo impidieron.
«Ha perdido mucha sangre pero está bien, no se preocupe, espere, los médicos la están evaluando. Venga conmigo, mire, aquí cayó», me indicaron los uniformados señalándome una fosa de 3 metros de profundidad. Cuando me asomé vi, al fondo, un montón de escombros, mucha tierra gruesa y, quizá, parte de un ataúd, pero no di crédito. En la superficie me señalaron la mitad de una gigantesca placa de concreto y me dijeron: «Se partió en dos. Esta mitad la tuvimos que retirar para sacar a la chica, la otra es la que está hecha añicos en el fondo».
Allí, entre el féretro y los cascotes, estuvo Michu 32 minutos, los que transcurrieron entre que ella reaccionó y me llamó, yo reaccioné y llamé al 112, y los servicios de emergencia reaccionaron y acudieron en su auxilio.
– «¿Usted la conoce?», me preguntó cordialmente un funcionario, de los más de veinte que se encontraban en el lugar.
– «Claro», dije y respondí quién era ella, quién era yo, y el resto de preguntas que me hicieron los policías.
-«¿Y sabe si ha tenido algún problema emocional en los últimos días?», me inquirió uno, sorprendido por tan extraño servicio.
– «Ella es periodista y está siendo perseguida en su país, se encuentra en España bajo protección internacional y está a siete mil kilómetros de su familia, eso desequilibra a cualquiera. Es venezolana», le respondí. Asintió con la cabeza y me llevó a verla.
Tenía la cabeza vendada y las manos heladas, pero yo intenté darle ánimo, fue lo que me pidió el policía y mi instinto. Sin embargo, su angustia, además de la sangre que brotaba a borbotones de su cabeza, era otra: A Michu le preocupaba su pasaporte. «Creía que le íbamos a retirar la documentación» me explicó una agente municipal y prosiguió amablemente «en España no somos así». Lo que la funcionaria no sabía era que, en el fondo, la intranquilidad de Michu no era que la retuvieran, era perderlo, nada puede ser peor para un venezolano en el exterior que perder su pasaporte.
Me acerqué y le dije: «Tranquila, estás en las mejores manos». Le toqué cariñosamente la nariz y me despedí guiñándole el ojo: «Nos vemos en el hospital».
El hospital
A Michu la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón. Allí estuvimos cuatro largas horas. Uno de los cascotes, convertido en hacha durante su caída, le había abierto una gigantesca brecha en la parte posterior derecha de la cabeza. Seis centímetros de ancho y dos de profundidad requirieron seis grapas que, sin anestesia, le cerraron la herida. «Tiene que guardar siete días de reposo» me explicó la doctora antes de remitirla al área de traumatología.
Tres radiografías descartaron fractura, pero las magulladuras de su piel daban fe de la caída. La rodilla izquierda hinchada, lesiones en la cadera derecha y múltiples raspones en manos, brazos y piernas confirmaron el diagnóstico que le habían dado los médicos del Samur: «No era tu día».
Médicos y pacientes, al escuchar la historia, no salían de su asombro, pero en medio de la tragedia y la comedia, algo llamó profundamente la atención de una enfermera que, al verlas tan bonitas, le preguntó: «¿Y esas flores.. son tuyas?».
La razón
Michu estaba a 20 kilómetros de su casa, aquella invernal pero soleada mañana de domingo madrileña, porque había ido a una entrevista de trabajo como voluntaria. Se había levantado temprano, vestido para la ocasión y prometido que, si lo conseguía, le devolvería a Madrid algo de lo mucho que en menos de un mes le había dado a ella.
Convencida de que le entrevista había sido un éxito, al salir, se dispuso a conocer la zona, era la primera vez que iba a Canillas. En el paseo se topó con un pequeño cementerio municipal abierto que la invitó a entrar. «Las tumbas se veían muy bonitas y muy cuidadas, no se parecían ni de lejos a las que estoy acostumbrada a ver en Venezuela» me contó después.
Con la esperanza de encontrar un espacio donde ser útil en su tierra de acogida, se propuso ponerle las flores más bonitas a la tumba más fea y abandonada. Sería su buena acción del día y el pago a la promesa de conseguirlo, aunque en ello se dejara nueve de los únicos diez euros de su presupuesto.
Recorrió el pequeño cementerio por más de un cuarto de hora hasta que creyó hallar la tumba que buscaba, era la única sin flores ni lápida ni rastro de familiares que la cuidaran. Tan descuidada le pareció que se acercó a leer el nombre forjado a mano en el mismo cemento y a depositar las flores cuando sintió el estruendo de la muerte que la llamaba. La lápida se la estaba tragando y la tierra, inestable, engulléndosela.
El reencuentro
«Ya se la puede llevar a casa» me dijo la doctora cuando le dio el alta médica con las indicaciones de rigor. Pero ella quiso cerrar el ciclo, así que en vez de irnos a casa volvimos al cementerio. En el hospital nadie había querido quedarse con las flores, por alguna razón, había que llevárselas a su destinatario. Al llegar, estaba cerrado, pero insistimos.
Una vez dentro, supimos que en la sepultura yacía un señor de nombre A. Bisquert, fallecido el 27 de noviembre de 1946, cuya tumba había sido tapada de nuevo provisionalmente para evitar otro accidente. Pensativa, en medio de un silencio sepulcral, dejó el ramo a su vera. El celador, sorprendido, le tomó sus datos para dejar constancia de la mujer que se empeñaba en dejarle flores a un desconocido.
«¿Qué aprendiste de todo esto?» le pregunté a Michu en la noche, luego de la larga y macabra jornada. Y en su aprendizaje, que hice mío, se encierran tres aciertos como una catedral: «Aprendí la importancia de llamar al 112, la solidaridad de los venezolanos en el exilio y la integridad de los hombres que portan un uniforme cuando el honor es verdaderamente su divisa».