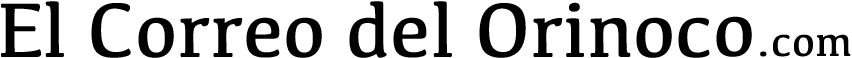Yo nací en un pueblito de Jaén, España hace 59 años, pero a los 8 ya estaba en Venezuela con mi madre y dos hermanas. Ahí crecí, me crié, estudié, me casé y tuve dos hijos. Después de jubilarme de profesora de primaria y con mis hijos ya casados, uno fuera del país y otra chavista, mis ganas de irme de Venezuela crecieron. El miedo a que me atracaran en la calle, se me metieran en la casa (aunque vivo en Chacao y ya no es como antes), la rabia de no poder comprar alimentos y cosas básicas del día a día, además de no poder conseguir mis medicamentos porque padecí de cáncer y debo tomarlos de por vida, fueron el mayor impulso para abandonar todo e irme a donde nací.
Pensé que llevándome mi pensión de Venezuela y haciendo los trámites para recibirla allá, más la ayuda que le dan a uno por unos meses como español retornado, podría vivir decentemente mi vejez; así que convencí a mi hermana para que hiciera lo mismo y agarramos nuestras dos maletas cada una y nos embarcamos a nuestra nueva vida, para vivir tranquilas y cerca de nuestros hijos.
Llegamos y el recibimiento no pudo ser mejor: supermercados llenos ¡había azúcar, leche, huevos, champú, pollo, carne, HARINA PAN de todos los tamaños y sabores! Y lo mejor de todo: no había cola.
Tramitamos nuestros documentos en Madrid y nos fuimos a nuestro pueblo a esperar respuesta y a recibir el calor de la familia. Comíamos como si no hubiera mañana, es que veníamos con hambre.
Pasaron los meses y la respuesta del cambio de país de la pensión no llegaba: “esos trámites tardan y si no hay respuesta aún debe ser algo bueno” decían. Pero ese silencio se fue convirtiendo en la peor pesadilla de ansiedad… ¡No se está haciendo el trámite porque no hay divisas! nos dijeron ¿Y ahora qué hacemos? pensamos.
Pues sin remedio y sin dinero para seguir manteniéndonos en el exterior yo fui la primera en tomar la decisión de volver; así, con el rabo entre las piernas y con las maletas cargadas de medicinas y comida.
Al llegar a Venezuela mi hija quería hacerme ver que todo estaba bien el país y me llevó a comer a un restaurante.
-¡Señor nos trae dos cachapas con queso guayanés, un jugo de fresa y uno de mango!
– Señora los jugos van a tener que ser sin azúcar porque no tenemos y de queso solo tenemos de mano y telita.
– ¿Y no tienen edulcorante?
-Eso menos señora, imagínese a cuánto le venderíamos el jugo con lo que cuesta una Splenda en este país.
-Bueno traiga los jugos así y las cachapas una con telita y la otra con queso de mano.
Pasaron los minutos y al fin llegó mi añorada cachapa pero… con un color bien raro.
-¿Disculpe, por qué las cachapas se ven así, como oscuras pues?
– Ah. Se me olvidó decirles que las estamos haciendo con papelón, porque no hay azúcar. Pero están bien buenas.
Al terminar de comer quería mi guayoyito, así que lo pedí.
-Señora recuerde que no hay azúcar, ¿lo quiere así?
No me dio tiempo de responder cuando se empiezan a escuchar gritos dentro del restaurante: ¡Al suelo y que nadie levante la cabeza, esto es un atraco, pongan los celulares en la mesa y no miren!
El susto no se me sale del alma desde que regresé y ahora estoy esperando a que llegue mi hermana, la muy terca… A pesar de todo lo que le he contado se va a venir, dice que con la esperanza de convencer a la única hija que le queda en Venezuela para que emigre como las otras dos y poder vivir tranquilas en un lugar mejor. Le he dicho que ya que viene, traiga solo comida y medicinas como yo, porque aquí la cosa está peor que hace un año cuando nos fuimos y la luz al final del túnel aún se ve chiquitica.